 Aquellos que buscan consuelo no lo hallarán. Quienes buscan la verdad quizás encuentren consuelo. El cultivo de la razón es la única fuente de verdad y sosiego. Quien tenga suficiente elocuencia puede imitar a los dioses. Quien la posea, no debería decir nada. Puedes ser aún mejor que los dioses: además de callar, puedes mostrar misericordia. “¡Elí, Elí! ¿Lemá sabactaní?” Ergo: “¡Yeshúa, Yeshúa! ¿Lemá sabactaní?”
Aquellos que buscan consuelo no lo hallarán. Quienes buscan la verdad quizás encuentren consuelo. El cultivo de la razón es la única fuente de verdad y sosiego. Quien tenga suficiente elocuencia puede imitar a los dioses. Quien la posea, no debería decir nada. Puedes ser aún mejor que los dioses: además de callar, puedes mostrar misericordia. “¡Elí, Elí! ¿Lemá sabactaní?” Ergo: “¡Yeshúa, Yeshúa! ¿Lemá sabactaní?”
Según Kant, la fe es un asentimiento subjetivamente suficiente, pero con conciencia de ser objetivamente insuficiente. El saber, en cambio, es un asentimiento subjetivo y objetivamente suficiente; mientras que la opinión consiste en asentir algo sobre la base de fundamentos objetivos, aunque con conciencia de su insuficiencia.
Escindiendo del párrafo anterior lo relativo a la fe, podría decirse con otras palabras: la fe es un asentimiento subjetivo que carece de rigurosos procesos lógicos, replicables o demostrativos propios de la razón y la experimentación.
Hasta el día de hoy —y con más razón aún en el siglo XIX, cuando Nietzsche desarrolló su obra— no ha podido demostrarse ni la existencia ni la inexistencia de Dios.
Entre los intentos por probar su existencia, encontramos, por ejemplo, a Sócrates y Platón con la prueba teleológica, luego desarrollada por los estoicos: “En la naturaleza todo se halla tan armoniosamente concertado que el hecho sólo puede explicarse admitiendo la existencia de un ser racional sobrenatural que ordene todos los fenómenos.” Este argumento fue refutado por la teoría de la evolución de Darwin, que mostró causas naturales para dicha armonía.
La prueba ontológica fue presentada por Agustín de Hipona, quien sostenía que en todas las personas existe el concepto de Dios como ser perfecto. Ahora bien, dicho concepto no podría surgir si ese ser perfecto no existiera en la realidad. Por consiguiente, Dios existe. La inconsistencia de esta prueba —que identifica lo pensado con lo objetivamente real— resultaba tan evidente que fue rechazada no sólo por filósofos materialistas, sino también por muchos teólogos, entre ellos Tomás de Aquino.
Y así podrían seguirse enumerando distintas hipótesis, quizás la más elaborada sean las cinco vías de Tomás de Aquino (criticadas, entre otros, por Kant y Hume). La mayoría parten del supuesto de que Dios existe e introducen falacias o sofismas en su lógica demostrativa para alcanzar un objetivo previamente definido. Si quien formula el argumento lo hace sin intención de engañar, estamos ante una falacia. En cambio, si se argumenta a sabiendas del error, se trata de un sofisma.
Por otra parte, también hay intentos de demostrar la no existencia de Dios. El propio Tomás de Aquino esbozó dos hipótesis independientes y argumentalmente coherentes sobre su inexistencia; aunque más tarde él mismo se encargó de refutarlas.
Cambiando el enfoque, demostrar científicamente la existencia o inexistencia de Dios resulta imposible por la simple razón de que Dios es inmaterial, y la ciencia sólo se ocupa de procesos materiales y energéticos (la energía como alter ego de la materia: E=mc2; o mejor aún: la masa como una propiedad de la energía, m=E/c2). Por ende, la realidad de Dios queda fuera del campo de estudio científico y escapa a todo tratamiento mediante cualquier método experimental. Por ejemplo, una teoría actual de la física, que combina la mecánica cuántica con la relatividad general, describe el universo como un espacio de cuatro dimensiones1 finito, sin singularidades² ni fronteras.
Sería comparable a la superficie de la Tierra, pero con una dimensión adicional. La Tierra es esférica; una persona que transitara su superficie podría creer que es infinita, ya que, moviéndose eternamente en cualquier dirección, nunca llegaría a un “final”. El universo tetradimensional, curvo, sería análogo: desde nuestra perspectiva tridimensional, parecería infinito, aunque esta percepción no sería más que una ilusión. Según esa teoría, el universo sería un espacio tetradimensional autocontenido; dondequiera que fuésemos, siempre estaríamos dentro de él (como el viajero del ejemplo, que nunca dejaría de estar en la Tierra).
Esa idea podría explicar muchas características observadas del universo —incluso la existencia de seres humanos— según el principio antrópico, que podría resumirse así: “vemos el universo tal como es porque existimos; si fuese distinto, no existirían seres inteligentes que se formularan estas preguntas”. Por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos (o incluso por qué no «no-existimos») carecería de sentido3. Esta formulación tiene implicaciones profundas respecto al papel de Dios como Creador. Según dicha teoría, no habría habido ningún principio ni momento inicial de Creación. Sin embargo, incluso en tal caso, eso no constituye una prueba de la inexistencia de Dios4.
En numerosas citas, el apasionado Nietzsche declara no ser un hombre de fe. En otras —más numerosas aún— manifiesta su creencia en la inexistencia de Dios, lo cual, según los análisis anteriores, constituye un acto de fe. Así, Nietzsche no puede creer en la inexistencia de Dios y, al mismo tiempo, sostener que no es un hombre de fe. Esta inconsistencia se resuelve de una única manera: Nietzsche es, de hecho, un hombre de fe; tan ferviente como cualquier religioso, aunque en sentido opuesto.
Por extensión, cualquier persona que se manifieste atea es también una persona de fe (tiene fe en que Dios no existe). Más aún: ante la irracionalidad de este proceder intelectual, si el tiempo y las circunstancias se conjugaran adecuadamente, no debería sorprendernos que una misma persona de estas características pasara de «no-creer» a creer (o viceversa), al estilo del salto de fe de Søren Kierkegaard.
Por lo tanto, la “posibilidad” de Dios tiene como condición necesaria —aunque no suficiente— su acceso a través del conocimiento. En términos menos estrictos, este filosofema podría expresarse así: “La búsqueda de Dios requiere vigor infatigable”.
La fe cómoda, aquella que consiste en entregarse por conveniencia, engendra pereza5. La pereza, considerada madre, gestadora y cuna de todos los vicios, impide la realización de las virtudes. Por relación transitiva, ¿puede una virtud impedir la realización de sí misma? ¿Puede una virtud generar vicios? ¿Es esa fe verdaderamente una virtud?
Evidentemente, la fe genuina impulsa la acción, la búsqueda de fundamentos mediante las herramientas, a menudo en tensión, con que intentamos fundar nuestro entendimiento: los sentidos, la razón y la intuición. Tal vez hay una inquietud más honesta —¿acaso una forma más genuina de fe?— en el profano que, agobiado por una voluntad desesperada de sentido, pierde el sueño intentando hallarlo, que en el devoto consagrado que calla por costumbre, hasta el punto de no preguntarse críticamente, ignorando las mismas cuestiones para las que tampoco tiene respuestas suficientes.
Teniendo en cuenta la distinción entre «problema» y «misterio» establecida por el filósofo existencialista Gabriel Marcel6, podría sostenerse que Dios no es un problema a resolver, sino un misterio a indagar. Esta proposición, por su propia naturaleza, tal vez sea indecidible desde un punto de vista lógico; sin embargo, al reflexionar intensamente sobre ella7, podría alcanzarse una forma de verdad que no se verifica mediante procedimientos científicos, pero que se confirma en la medida en que ilumina la vida de cada persona.
Cuando hablo de Dios me refiero a la Teodicea de Gottfried Leibniz, es decir, al estudio de Dios al margen de las creencias religiosas. A nivel individual, priorizo el saber por sobre la fe, con la esperanza de alcanzar la Verdad mediante el vigor intelectual y espiritual, a través de verdades intermedias y progresivas, en lugar de recibirla como un regalo (que intuyo no está disponible como tal). Acordemos que no es la senda más cómoda: la naturaleza —la esencia misma de lo que Es— ama ocultarse.
De hecho, si ese Ser existiera, sería conveniente —si no necesario— que su manifestación no ocurriera como una revelación, sino como un misterio inabarcable e interminable, que no pudiera agotarse por mucho que uno profundice en él; que cuanto más uno se sumerja, más sorprenda y más se escape. De lo contrario, la revelación de la Verdad absoluta podría representar nuestro fin, al menos bajo el paraguas conceptual de existencia que conocemos. ¿Qué quedaría de nosotros? ¿Qué sería del deseo sin la falta? ¿Cómo continuaríamos luego de la manifestación patente de la Verdad? ¿Acaso el acceso repentino al Todo, sin una preparación gradual, no conllevaría a la aniquilación, a la Nada, al nihilismo?
Este carácter inabarcable no solo preserva el misterio, sino que exige humildad de nuestra parte. Como advirtió Allan Kardec: «Se necesitan años para ser un médico adocenado, las tres cuartas partes de la vida para ser sabio, ¡y se querrá obtener en unas cuantas horas la ciencia del infinito!» El conocimiento puede acumularse, pero no por eso se traduce en comprensión o sabiduría.
Por el momento, como aún «no sé» —y quizás no pueda saber— acerca de la (in)existencia de Dios, tampoco prefiero opinar. O, como lo expresó con mayor profundidad Protágoras de Abdera hace unos 2500 años: «De los dioses no puedo saber ni qué son, ni qué no son, ni qué aspecto tienen; pues múltiple es lo que me impide saber: no solamente la oscuridad (del ente mismo), sino también el hecho de que la vida del hombre es breve».
He aquí una advertencia socrática válida tanto para el ateísmo efusivo como para el fanatismo religioso: «La peor ignorancia es creer saber lo que no se sabe, porque esa ignorancia es la que impide acceder al conocimiento».
Así, cuidado con las interpretaciones ligeras, sesgadas, convenientes o inconvenientes de metáforas, parábolas y demás figuras retóricas, como, por poner un ejemplo, la tríada “frío, caliente y tibio” de Apocalipsis 3:16. Hay sabiduría en recorrer los caminos desconocidos con cautela.
Las bibliotecas del olvido están repletas de recuerdos de personas perseguidas, anuladas, abandonadas, torturadas física y/o moralmente, conquistadas por la fuerza, humilladas, ejecutadas en la hoguera, asesinadas en guerras, envenenadas o crucificadas… ¡Cuánta miseria! ¡Tanta hipocresía! En pequeños y grandes actos, colectivos e individuales… en nombre de Dios. Y, sin embargo, seguimos pronunciando Su nombre, como si aún no entendiéramos el peso de cada palabra.
Aunque sí puedo esbozar algunas ideas o condiciones necesarias para la existencia de Dios:
El universo debería estar regido por leyes inmutables e inquebrantables. Si Dios modificara ocasionalmente las leyes del universo a su discreción, sería un soberano arbitrario, y nosotros meros súbditos sometidos a su imprevisibilidad. De este punto se deriva la imposibilidad de los milagros (y de toda intervención divina en el mundo material), ya que los milagros representarían un acto de injusticia divina8. Es creencia popular que benefician a quienes los reciben, aunque a continuación se mostrará que eso no es tan seguro: dos personas padecen el mismo mal; una recibe un milagro y se cura, la otra no lo recibe y transita una vida penosa. ¿Cuál de las dos fue bendecida?
En muchas religiones, el sufrimiento se considera una llave hacia un destino trascendente. Por ejemplo, los cristianos creen que Jesús–Dios vino a salvar al mundo y que lo hizo sometiéndose al dolor moral y físico de la pasión y la crucifixión. Soportar el dolor con dignidad es considerado, en ese marco, una virtud que será recompensada “post mortem”. Entonces, quien recibió el milagro quedó, paradójicamente, en desventaja en lo que realmente importa: no en esta circunstancia efímera que llamamos vida, sino ante la eternidad.
¿Quién se atrevería a pedir un milagro? ¿Quién intentaría torcer el plan de Dios? Una persona creyente no debería pedir milagros, sino someterse a la voluntad divina —aunque no la comprenda— no sólo por respeto o sumisión, sino, sobre todo, por la inutilidad del intento. En cambio, debería dedicar sus energías a intentar comprender, a racionalizar los susurros intempestivos de Dios. Será lo que deba ser… (si es que la Voluntad posee connotaciones teleológicas).
De aquí se desprende lo siguiente: hay personas que llevan vidas tranquilas, sin grandes sobresaltos, mientras otras atraviesan tormentos de principio a fin. Nuevamente, quienes experimentan el sufrimiento serían, bajo esta lógica, los verdaderos beneficiados en relación con lo trascendente. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Un dios que actuara así difícilmente sería digno de ese nombre. ¿Existe una relación causa-efecto tan simple entre moralidad, premios y castigos? ¿Importa la moral, o simplemente se trata de vivir? ¿Existe una moral teológica o, más bien, principios morales pragmáticos y relativos, culturalmente necesarios para ordenar la vida en sociedad?
El acceso a Dios debería ser sencillo y el conocimiento de su naturaleza, comprensible para todo ser destinado a una vida trascendente. Debería estar incorporado naturalmente o manifestarse, al menos una vez en esta existencia, sin necesidad de complejos desarrollos intelectuales o espirituales, ni de intermediarios humanos —por nobles que sean— cuya legitimidad resulta, al menos, incierta. Sin embargo, esas cosas no parecen ocurrir. Por lo tanto, o bien Dios no existe, o bien, si existe, no le importamos, o su voluntad es que vivamos como si Él no estuviera presente, sin dejar de estar.
La crueldad es la cualidad de aquel que se deleita en el sufrimiento ajeno. La misericordia, por su parte, es una virtud que mueve a compadecerse y aliviar las miserias de los demás. Dios, por definición, es omnipotente. Dios, por definición, es el Bien. La crueldad es un mal; la misericordia, un bien. Aunque este ensayo se centra en la crueldad ejercida sobre los seres humanos, basta mirar a nuestro alrededor para advertir la crueldad de esta existencia sobre todos los seres vivos. La letalidad del más violento de los humanos palidece frente a la naturaleza, que en un instante puede extinguir especies enteras o colapsar sistemas planetarios.
Tampoco hace falta indagar demasiado para notar que las cosas simplemente suceden: no hay una mano divina que evite todos los males (y si no evita uno, no debería evitar ninguno, ya que Dios también es justo por definición). Entonces, de existir Dios, (i) puede ser cruel y no misericordioso —y si los milagros existieran, además sería injusto—. Es decir, (ii) puede permitir el mal y abstenerse de hacer el bien, lo cual contradice su definición. Se concluye, así, que ese dios no sería Dios.
Desde una perspectiva humana, deberíamos eliminar el carácter condicional de esas dos proposiciones, ya que los conceptos de crueldad y misericordia están claramente definidos para nosotros, y sólo podemos percibir hechos, no sus posibles efectos trascendentales. Pero si suponemos que Dios tiene otra definición de estos conceptos, o que, desde su perspectiva, los males son necesarios para un bien mayor (y por tanto no serían males), eso nos dejaría con otro problema: la imposibilidad de comprender qué es el bien y qué es el mal, qué debemos procurar o evitar.
Desde ese punto de vista, no habría ni “vivir bien” ni “vivir mal”, y toda religión o moral trascendente fundada en torno a Dios se derrumbaría desde sus cimientos.
Finalmente, considero pertinente cerrar este ensayo con la que es, probablemente, la pregunta fundamental de la ontología (o metafísica general): la pregunta retórica que, formulada con la intensidad suficiente, podría dibujar una sonrisa de esperanza incluso en el escéptico más tenaz. Esa pregunta, planteada de distintas maneras por numerosas mentes inquietas y fervorosas en su labor intelectual —Leibniz, Heidegger, Schelling, entre otros—, reza así: “¿Por qué hay algo y no, más bien, nada?”
¿Por qué existe un universo tan complejo, con al menos un planeta rebosante de vida, desafiando las posibilidades estadísticas que exigirían la concatenación de innumerables casualidades para hacerlo posible, cuando lo más sencillo, práctico, económico —y hasta sensato— parecería ser que no existiera nada?9
____________________________________________________________________________________________________
1 Las tres dimensiones espaciales más el tiempo.
2 Como la singularidad al inicio de este universo según la teoría del Big Bang: toda su materia/energía concentrada en un punto infinitesimal.
3 Stephen W. Hawking, Historia del tiempo.
4 En el estado actual del conocimiento científico, aún quedan espacios para Dios, aunque la historia muestra que no suele ser una buena idea buscarlo en los huecos del conocimiento vigente (huecos que eventualmente son llenados por teorías nuevas y consistentes, mientras los teólogos de las instituciones religiosas se apresuran a doblar sus doctrinas para que encajen con la realidad verificada). Pero este caso es interesante: el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg es una propiedad fundamental e ineludible de nuestro mundo, y echó por tierra las ideas de Laplace sobre una fórmula determinista que pudiera explicar el futuro del universo y todo su contenido a partir del conocimiento de su estado en un momento dado. ¡Si ni siquiera podemos medir con precisión el estado presente del universo! Sin embargo, podrían existir un conjunto de leyes que determinen completamente los acontecimientos para algún ser sobrenatural que pudiera observar ese estado presente sin perturbarlo; un ser que habite más allá de las cuatro dimensiones en las que estamos atrapados los simples mortales.
5 Platón, Menón o de la Virtud. En este diálogo simulado entre Sócrates y Menón, Platón, aunque reconoce desconocer la naturaleza y las propiedades de la virtud (aunque la considera un bien, una cualidad del alma vinculada —si no equivalente— a la sabiduría), concluye que solo a través del saber y de la opinión verdadera pueden existir hombres buenos y útiles, dejando de lado la confianza en el mero proceso deductivo. La virtud no se daría por naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino concedido a quien le llega, sin que quien la reciba lo sepa (pues, de saberlo, podría enseñarla). En el desarrollo del diálogo, presenta la teoría de la reminiscencia: es decir, saber sin haber aprendido de nadie; lo que llamamos aprender no sería otra cosa que recordar aquello que el alma ya conoce.
6 «El problema es algo que se encuentra, que obstaculiza el camino. Se halla enteramente ante mí. En cambio, el misterio es algo en lo que me hallo comprometido, a cuya esencia pertenece, por consiguiente, el no estar enteramente ante mí. Es como si en esta zona la distinción entre en mí y ante mí perdiera su significación.». (Marcel, Aproximación al misterio del Ser).
7 Y acaso hacer filosofía no es, en las palabras de Alvin Plantinga, «pensar sobre algo, pero muy fuerte».
8 Algunos sostienen que los milagros no necesariamente implican la suspensión de las leyes naturales, sino que forman parte de un orden más amplio —aún incomprensible para el ser humano—. Según esta postura, lo que llamamos «milagro» no sería más que un episodio infrecuente, pero inscrito en un plan mayor; una excepción solo desde nuestra perspectiva limitada. En esta visión, no habría injusticia divina, sino una armonía que escapa a nuestras categorías lógicas o morales.
Sin embargo, esta defensa —por más sofisticada que parezca— conduce inevitablemente a una paradoja: si el milagro está prefigurado en un orden superior, entonces no es tal. Un milagro deja de ser un “acto extraordinario” y se vuelve un fenómeno más dentro del engranaje cósmico. Así, se diluye en la rutina metafísica del universo, perdiendo su potencia simbólica, su valor como señal de la intervención divina. El milagro “explicado” ya no maravilla.
Además, esta objeción se apoya más en un acto de confianza que en una argumentación racional: parte de la suposición de que todo encaja, de que lo incomprensible no lo es en sí, sino por nuestra limitación. Pero si aceptamos eso sin examen, dejamos de razonar para empezar a justificar. Y allí ya no estamos haciendo filosofía, sino liturgia.
Yo prefiero pensar que la lógica —aunque imperfecta— sigue siendo nuestra mejor brújula.
A lo largo de la historia, numerosos acontecimientos que alguna vez fueron leídos como “milagrosos” resultaron ser manifestaciones de leyes naturales aún no comprendidas. El fuego, por ejemplo, fue durante siglos objeto de adoración, símbolo de lo sagrado y de lo inexplicable. Hoy, encendemos una hornalla sin necesidad de plegarias. Su misterio fue comprendido, y con ello, dominado.
Incluso aquello que todavía no terminamos de comprender —como la fuerza de gravedad— ha sido, en cierta medida, eludido o desafiado. El hombre vuela, no porque haya vencido la gravedad, sino porque la ha bordeado con ingeniería, cálculo y persistencia. Hemos hecho que el cuerpo desafíe su propio peso, y eso, en otra época, hubiera sido considerado prodigio.
Quizá todo milagro no sea más que ciencia aún no revelada. En ese caso, atribuirle a Dios lo que aún no entendemos sería una renuncia anticipada al pensamiento.
No hay intervención sobrenatural, ni suspensión de leyes, ni favores celestiales en esta cosmovisión. Pero tal vez —sólo tal vez— haya espacio para una plegaria distinta: no por una cura, ni por una salvación, ni por una excepción. Una plegaria por claridad.
Que se nos permita, si acaso, vislumbrar una porción de aquello que rige lo que es. Que podamos comprender. Que el misterio no se disipe, pero se deje rozar. No pedimos que lo imposible suceda: pedimos que lo posible se revele.
Y si hay una divinidad en algún rincón del ser, tal vez no se le honre con cánticos ni ruegos, sino con preguntas bien formuladas.
9 Algunas doctrinas (como el idealismo subjetivo) afirman que esta existencia es una mera ilusión. Aún si ese fuera el caso, sigue siendo válida la pregunta, ya que al menos estoy yo formulándola.
* Este ensayo está en permanente revisión. Como todo pensamiento en movimiento, puede ser modificado, ampliado o afinado con el tiempo. La versión que estás leyendo es un reflejo de un momento dentro de un proceso más amplio.
 Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera. – Albert Einstein (1879-1955); físico y matemático estadounidense, de origen alemán.
Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera. – Albert Einstein (1879-1955); físico y matemático estadounidense, de origen alemán.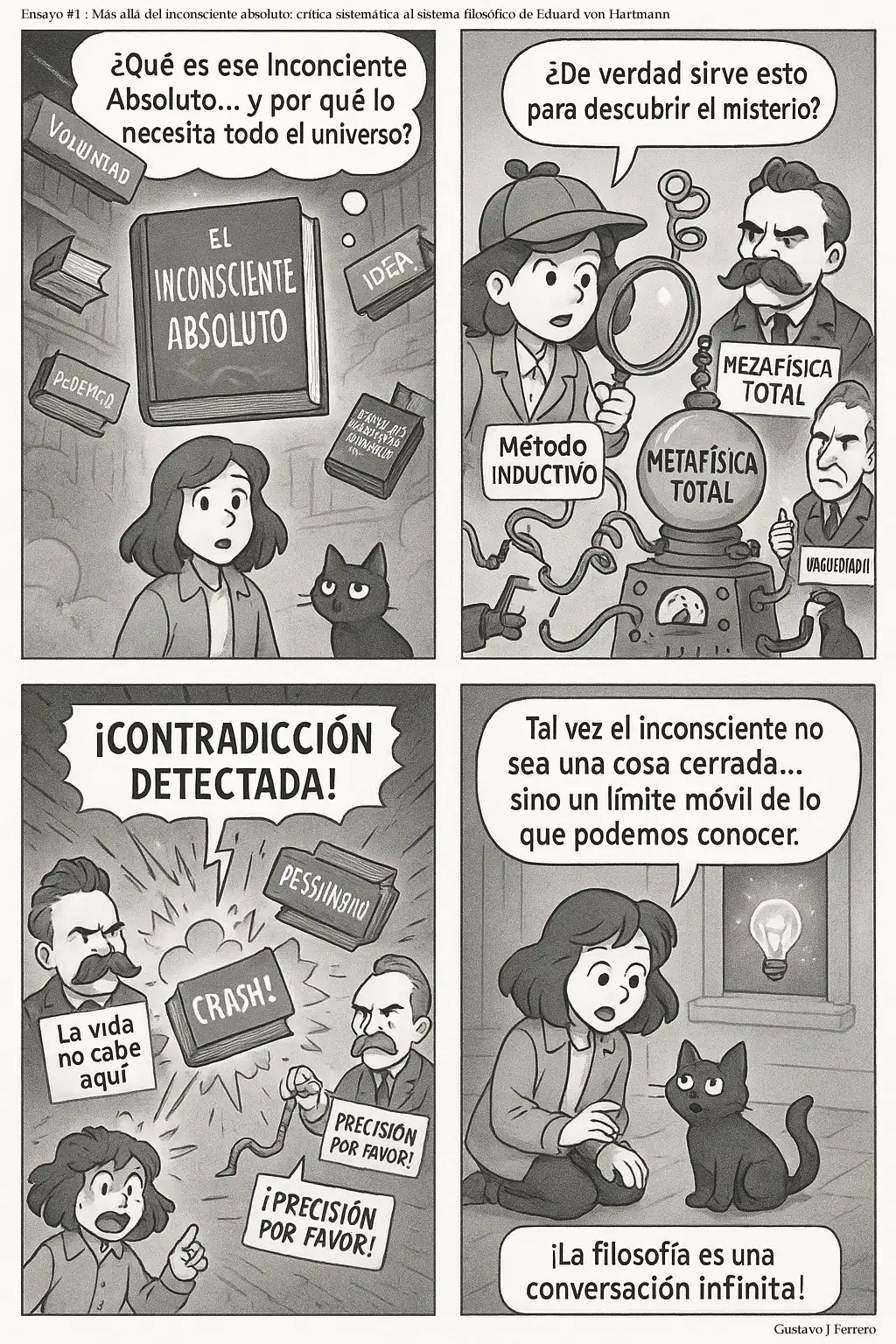
 Aquellos que buscan consuelo no lo hallarán. Quienes buscan la verdad quizás encuentren consuelo. El cultivo de la razón es la única fuente de verdad y sosiego. Quien tenga suficiente elocuencia puede imitar a los dioses. Quien la posea, no debería decir nada. Puedes ser aún mejor que los dioses: además de callar, puedes mostrar misericordia. “¡Elí, Elí! ¿Lemá sabactaní?” Ergo: “¡Yeshúa, Yeshúa! ¿Lemá sabactaní?”
Aquellos que buscan consuelo no lo hallarán. Quienes buscan la verdad quizás encuentren consuelo. El cultivo de la razón es la única fuente de verdad y sosiego. Quien tenga suficiente elocuencia puede imitar a los dioses. Quien la posea, no debería decir nada. Puedes ser aún mejor que los dioses: además de callar, puedes mostrar misericordia. “¡Elí, Elí! ¿Lemá sabactaní?” Ergo: “¡Yeshúa, Yeshúa! ¿Lemá sabactaní?” La hemodiálisis quita los desechos y los fluidos filtrando la sangre a través de un riñón artificial, llamado «dializador». Para que esto ocurra, la sangre tiene que dejar el cuerpo, viajar hasta el dializador y luego retornar. Pero el proceso no es para asustarse, ni tan doloroso como podría parecer.
La hemodiálisis quita los desechos y los fluidos filtrando la sangre a través de un riñón artificial, llamado «dializador». Para que esto ocurra, la sangre tiene que dejar el cuerpo, viajar hasta el dializador y luego retornar. Pero el proceso no es para asustarse, ni tan doloroso como podría parecer. Este tipo de diálisis normalmente se hace en el hogar, después de un período de entrenamiento. Usa el recubrimiento de la cavidad abdominal, llamado «membrana peritoneal», para eliminar de la sangre los desechos y el fluido en exceso.
Este tipo de diálisis normalmente se hace en el hogar, después de un período de entrenamiento. Usa el recubrimiento de la cavidad abdominal, llamado «membrana peritoneal», para eliminar de la sangre los desechos y el fluido en exceso. Cuatro cosas es necesario extinguir en su principio: las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. – Confucio (551-479 a. C.); filósofo chino.
Cuatro cosas es necesario extinguir en su principio: las deudas, el fuego, los enemigos y la enfermedad. – Confucio (551-479 a. C.); filósofo chino. El campo de los ultrasonidos es muy amplio, habiendo varias técnicas. El campo más conocido hoy en día es el obstétrico, para el control del feto intraútero. Esto permite comprobar el estado fetal en cuanto a su crecimiento y a su morfología, permitiendo asimismo el estudio de los perímetros pélvicos para conocer la viabilidad del parto normal; un caso especial y muy comentado, pero de poca importancia clínica, es el diagnóstico del sexo del futuro recién nacido.
El campo de los ultrasonidos es muy amplio, habiendo varias técnicas. El campo más conocido hoy en día es el obstétrico, para el control del feto intraútero. Esto permite comprobar el estado fetal en cuanto a su crecimiento y a su morfología, permitiendo asimismo el estudio de los perímetros pélvicos para conocer la viabilidad del parto normal; un caso especial y muy comentado, pero de poca importancia clínica, es el diagnóstico del sexo del futuro recién nacido. El que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador. – Francis Bacon, Barón de Verulam (1561-1626); filósofo, político, abogado y escritor inglés.
El que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador. – Francis Bacon, Barón de Verulam (1561-1626); filósofo, político, abogado y escritor inglés. En las Universidades se le necesitará no sólo para la investigación biológica pura, sino también para que desarrolle nuevos métodos de medida, de diagnóstico y de análisis, y con toda seguridad irá encontrando cada vez más oportunidades de trabajo de asesoramiento y desarrollo en aquellas industrias que han de producir los instrumentos para la Bioingeniería del futuro.
En las Universidades se le necesitará no sólo para la investigación biológica pura, sino también para que desarrolle nuevos métodos de medida, de diagnóstico y de análisis, y con toda seguridad irá encontrando cada vez más oportunidades de trabajo de asesoramiento y desarrollo en aquellas industrias que han de producir los instrumentos para la Bioingeniería del futuro. La Bioingeniería hoy está creciendo y estableciéndose como uno de los polos de mayor desarrollo, tanto en el mercado actual como en el área de la investigación. No obstante, aún son muchos los profesionales de la salud que desconocen qué es la Bioingeniería y cuáles son sus aplicaciones.
La Bioingeniería hoy está creciendo y estableciéndose como uno de los polos de mayor desarrollo, tanto en el mercado actual como en el área de la investigación. No obstante, aún son muchos los profesionales de la salud que desconocen qué es la Bioingeniería y cuáles son sus aplicaciones. Biónica: Resumidamente, consisten En la aplicación de los principios de los sistemas biológicos a modelos ingenieriles con el fin de crear dispositivos específicos.
Biónica: Resumidamente, consisten En la aplicación de los principios de los sistemas biológicos a modelos ingenieriles con el fin de crear dispositivos específicos. Biología Aplicada: Es la utilización de los procesos biológicos extendidos a escala industrial para dar lugar a la creación de nuevos productos.
Biología Aplicada: Es la utilización de los procesos biológicos extendidos a escala industrial para dar lugar a la creación de nuevos productos. Ingeniería Biomédica: Es la aplicación de la ingeniería sobre la medicina en estudios con base en el cuerpo humano y en la relación hombre-máquina, para proveer la restitución o sustitución de funciones y estructuras dañadas y para proyectar y luego construir instrumentos con fines terapéuticos y de diagnóstico. Esta es la rama de la Bioingeniería donde se verifica más directamente el impacto entre la medicina y la ingeniería.
Ingeniería Biomédica: Es la aplicación de la ingeniería sobre la medicina en estudios con base en el cuerpo humano y en la relación hombre-máquina, para proveer la restitución o sustitución de funciones y estructuras dañadas y para proyectar y luego construir instrumentos con fines terapéuticos y de diagnóstico. Esta es la rama de la Bioingeniería donde se verifica más directamente el impacto entre la medicina y la ingeniería. Ingeniería Ambiental: Es el uso de la ingeniería para crear y controlar ambientes óptimos para la vida y el trabajo.
Ingeniería Ambiental: Es el uso de la ingeniería para crear y controlar ambientes óptimos para la vida y el trabajo.